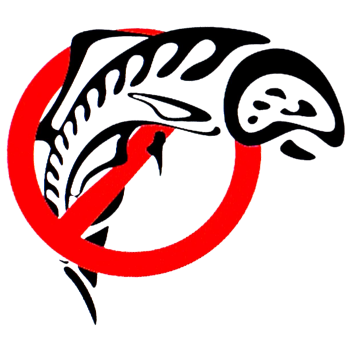— XIII —
Por Croacia
Interrumpo esta vez la serie Restos del Naufragio, que espero reanudar la semana próxima, para hablar de Croacia. Para hablar por Croacia. Hoy, como tantas veces, el silencio hace daño.
Sé muy poca cosa de los croatas; lo digo de entrada. Para mí, como para tantos otros, como para la historia, Croacia fue siempre un corredor. Todos los colores del verde de sus colinas bajo un cielo siempre griseando nunca dejaron de ser una acuarela colgada, bamboleante, en la pared del compartimiento de segunda del tren. El Orient Express. De París a Bucarest, de Bucarest a París. Cuántas veces atravesé Europa, parte de esa multitud abigarrada de turcos, búlgaros, serbios, rumanos, griegos. Los ojos tristes de los que se van, los ilusionados de los que vuelven. Caleidoscopio de rostros. En cada uno una emoción, en cada andén un drama. El mundo gira vertiginoso bajo las ruedas de acero. Mientras en el exterior del vagón un paisaje substituye a otro con una rapidez incomprensible para un americano; en el interior los pueblos y las culturas se suceden en una babel de lenguas, vestidos y viandas.
No creo conocer a ningún croata. Sin duda, alguno de aquellos con quienes me apretujé en la banqueta de cuatro, quien me ofreció un pedazo de pan con tocino ahumado, o recargó, vencido por el sueño, su cabeza en mi hombro en esas noches interminables —cuando no había dinero para la couchette—; sin duda uno de aquellos con los que intercambiamos palabras incompresibles e incomprendidas, sólo para vincularnos, para hacernos saber que éramos compatriotas efímeros, por unas horas, de aquella patria rodante de hierro: sin duda uno de aquellos era croata.
Recuerdo la puerta corrediza del compartimiento abrirse de golpe y la voz enérgica y aburrida del conductor: ¡Zaaagreb! De noche, Zagreb siempre de noche, tanto a la ida como al regreso. Recuerdo el paseo por sus calles, casi desiertas, esperando el trasbordo, sin tiempo para alejarme demasiado de la estación. La ciudad ocre, afable, densa y extraña. Los primeros aromas del Oriente, o del Occidente, según de donde venga uno. Y recuerdo recordar entonces a Antonio Janigro y a sus solistas infaltables a sus barrocas citas en el México de los años sesenta.
Croacia es el extremo occidental de los Balcanes. Situada en la confluencia de los cuatro imperios de Europa: los eslavos, los turcos, los germánicos y los latinos. Cuatro caminos. Cuatro maneras de ser y de ver. Cuatro mundos.
Cuando el imperio romano se derrama hacia Levante, hasta la Dacia carpática, nace al norte del Adriático, Pannonia. Es el siglo V de nuestra era y la gens latina se extiende en un continuo desde Portugal hasta Rumania. Desde el Atlántico hasta el Mar Negro. Es entonces cuando irrumpirán, desde el norte, los eslavos y se va a producir el gran choque de culturas que hará añicos la frágil y aparente homogeneidad latina. Uno de esos añicos será Croacia. Los otros: Eslovenia, Eslovaquia, Bosnia, Hersegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Banat, Bulgaria y Dalmacia.
Más que un mosaico, un laberinto. Son los Balcanes. Para acabar de entender la madeja, en el siglo VI aparecerán, puntuales, los bárbaros, —ávaros, mayoritariamente— que serán derrotados, dos siglos más tarde, por Carlomagno, al frente de los francos. Al disolverse el imperio carolingio, los croatas caerán bajo la férula de los húngaros —sólo faltaban estos, nadie sabe de dónde salieron— y, a través de estos, de los austriacos. Lograron resistir las acometidas turcas durante casi cinco siglos y, por si fuera poco, tuvieron que sufrir también la intervención napoleónica.
Esta es la atormentada historia de los croatas. Una nación de quince siglos de existencia y que ni un solo momento pudo sacudirse el yugo extranjero, probar siquiera la miel de la libertad. Una situación geográfica intrincadísima y un sino trágico que lo han impedido. Pero tampoco un solo momento se han rendido. Durante quince siglos han luchado y han resistido. De ahí el sufrimiento. Si hubieran cedido y se hubieran rendido, como tantos y tantos otros pueblos desaparecidos, absorbidos, hubieran dejado de padecer y hubieran dejado de ser. Sufriendo, luchando, los croatas han sido, son.
A principios del siglo XX, al destramarse el imperio austrohúngaro después de la derrota en la Gran Guerra, los croatas ven despejarse el camino de la independencia nacional. Sin embargo, del enredo de la entreguerra surge un nuevo viejo peligro: sus vecinos y hermanastros, los serbios. Desde el reinado de Esteban I, antes de caer bajo el yugo otomano en el siglo XIV, los serbios siempre tuvieron pretensiones hegemónicas sobre la región.
Ahora, favorecidos por la coyuntura militar y diplomática podrán ven realizados sus sueños de dominio. Se crea la entelequia Yugoslavia, eufemismo para designar los dominios territoriales serbios —a la manera de Gran Bretaña, España o la Unión Soviética—, y con el apoyo de las potencias aliadas vencedoras someten a las pequeñas —más pequeñas— naciones vecinas.
De ellas, la más extensa, populosa y rica es Croacia. Croacia y Serbia tienen un origen hasta cierto punto común y comparten la lengua y algún otro rasgo cultural, pero la historia, hasta al menos hace 70 años, los llevó por caminos diferentes y hoy son dos naciones diferenciadas por completo, con costumbres, religión —los croatas religiosos son católicos; los serbios, ortodoxos—, hábitos alimenticios y de trabajo y, en general, todo ese código de convivencia que llamamos nación, distintos. Mientras los serbios se encontraban en la órbita de Oriente, bajo el dominio de turcos y búlgaros, los croatas se hallaban en la de Occidente, bajo el de húngaros y austriacos.
Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis ocuparon la fantasmagórica Yugoslavia y crearon un estado títere croata bajo el gobierno de Ante Pavlovic. No fue la independencia, pero según algunos, después de quince siglos de sometimiento, podía parecerlo. Fue una carta equivocada y los croatas tuvieron que pagarlo. A la dureza de la derrota y al yugo serbio se unió el escarnio por haber escogido el lado malo de la historia. Para colmo fue el croata Josip Broz quien encabezó la posguerra de la Yugoslavia socialista, lo que no quiere decir que los serbios hubieran renunciado a su hegemonía, pero todo se acabó de hundir en la confusión. La reivindicación croata quedó, primero arrinconada por el estalinismo y por ese singular antiestalinismo cautivo después.
Hoy, 50 años más tarde, un nuevo imperio entra en fisión, el ruso, y como sucedió con el carolingio, el napoleónico o el austrohúngaro, los croatas vuelven a ver una rendija en la historia por donde escapar a su cautiverio. Sin embargo, toda la furia del ejército serbio, disfrazado de “federal”, se ceba sobre sus aspiraciones independentistas. Con toda la impunidad que le da la hipocresía de un orden mundial que no vería con agrado que se empezaran a liberar pueblos y a modificar fronteras en el corazón de Europa —por lo visto el Báltico está muy lejos—, y con el sucio pretexto de “defender a la minoría serbia”, como los gringos en México o los nazis en Checoslovaquia, el poder de Belgrado se lanza a aplastar todas las pretensiones de salirse del redil. Se trata de dar una lección. Que sepan de una buena vez quién es el amo y quién el esclavo. Que aprendan los croatas de una vez por todas. Pero también los eslovenos, los macedonios y los albaneses. Y que en esta “universidad abierta” de la prepotencia del poder, los ecos de la lección lleguen hasta Belfast y Bilbao.
Los periódicos y los noticiarios de todo el mundo van llenos con las imágenes escalofriantes de las ruinas de la heroica Vukovar y con los estremecedores rostros de los patriotas croatas. Y sin embargo, se advierte una helada sensación de que los croatas están, una vez más, solos. Como si la reivindicación nacional fuera siempre ajena. Como si olvidáramos que todos somos en una u otra patria y que donde la del otro sucumbe, algo de la nuestra también. Si algún internacionalismo tiene hoy todavía algún sentido es el “internacionalismo nacionalista”.
La defensa de la libertad nacional en América, África o Europa, es la defensa de cierta libertad colectiva esencial.
En las trincheras de Dubrovnik hoy se libra un combate que nos concierne. ¿Tienen o no los pueblos pequeños derecho a una existencia libre? ¿Seguiremos regidos por la ley y la razón del más fuerte —y hoy, a diferencia de los ávaros del más hipócrita— o hay alguna esperanza para la libertad y la razón? ¿La tan cacareada nueva Europa será una Europa de los pueblos o una Europa de los imperios? A orillas del Sava se juega una vez más, como en tiempos de aquel Alejandro, el macedonio llamado el Magno, el provenir del mundo, de nuestro mundo.