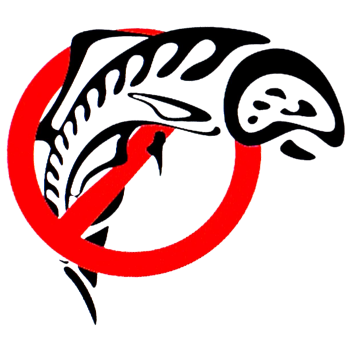— III —
Uno de los muros portantes de la estructura social es aquel que separa el dominio de lo público de lo privado. Antes de nuestra era, que como dije la semana pasada, es antes de la electricidad, la frontera entre ambos, lo exterior y lo interior, estaba relativamente bien definida: la calle y la casa, la guerra y el amor.
Aunque había ciertamente islotes indeterminados, no–man lands en la que lo público y lo privado se confundían: los burdeles, los de los aristócratas y los del populacho, representaron siempre una de esas parcelas. En francés las llaman maisons closes, casas cerradas, para señalar precisamente que se trata de casas abiertas.
Junto a ellos, las tertulias en los salones de las cortesanas francesas del siglo XVIII, la Pompadour y la Du Barry, lo suficientemente exclusivas para ser privadas y lo bastante mundanas para ser públicas. En sus, recatadas o no, alcobas, en la intimidad de las sábanas de raso, se resolvían los más ingentes asuntos de estado. Se declaraba la guerra y se firmaba la paz.
El tercero y tal vez más ilustrativo ejemplo es el de las tabernas. Junto con ellas los bares, los cafés y toda la gama de variantes y sucedáneos, hasta hace muy poco constituyeron el prototipo de lo “semipúblico” o, si usted lo prefiere, de lo “semiprivado”. De hecho en Inglaterra la gran mayoría de los bares eran clubes privados a los que podía entrar únicamente un puñado de socios. En los barrios populares y burgueses empezaron a surgir desde el siglo pasado los publics bars o simplemente pubs, abiertos a (casi) todos los transeúntes. Pero incluso ellos, como en la mayoría de las fondas, tascas y tugurios de todo el mundo, a excepción hecha de los de las estaciones y de los del centro de las grandes ciudades, existe el grupo de los clientes habituales, los parroquianos, que habitan el local como si de una segunda (a menudo primera) casa se tratara, que forman una verdadera familia y que no ven con buenos ojos la intrusión de forasteros.
¿No ha tenido usted nunca, al entrar a la cantina o al café de un pueblo pequeño, que no sea turístico, la sensación de estar profanando cierta intimidad? ¿No ha sentido la incomodidad o incluso la hostilidad contenida (real o imaginada, para el caso da lo mismo) de los presentes?
Pues bien, aparte de estos, y sin duda de algunos otros ejemplos, como los monasterios, las cárceles y los barcos, la separación entre público y privado, abierto y cerrado, afuera y adentro, había sido siempre bastante nítida. Por un lado, el trabajo, el mercado, el viaje, la escuela, la iglesia, la política, la guerra. Por el otro, el descanso, los viejos y los niños, la comida, el sueño, la enfermedad, el amor.
Cada uno de estos dos espacios posee —o poseía, en fin— su propio código, su propia dinámica. Sus propios valores. En el dominio de lo privado prima la tranquilidad, la honestidad, la constancia, la ternura, la seguridad. En el de lo público, la eficacia, la eficiencia, la brillantez, la fuerza. Al diluirse la homeostasis entre ambos, se desvirtúan recíprocamente, se contaminan. Aquello del interior que es exhibido, mostrado, expuesto al exterior, atenta al pudor es indiscreto y desvergonzado. En cambio el exterior que invade el interior, corrompe, disuelve, viola.
La manera en que el afuera se desliza hacia el adentro en la sociedad industrial es precisamente el espectáculo. El espectáculo perteneció hasta hace poco, ya lo he dicho, al dominio estricto de lo público. El espectáculo fue inicialmente concebido como un acto colectivo, comunitario. Su acceso al mundo privado se inicia juntamente con este siglo, primero mediante la radio y después por la televisión y lo convierten en un (ya no acto) fenómeno del orden de lo individual. Los ultramodernos instrumentos convierten la cocina, la sala, la recámara, en una sala de actos. A partir de su advenimiento, “usted puede disfrutar, desde la tranquilidad de su hogar”, de todos los placeres del exterior sin ninguno de sus inconvenientes, sin dejar el interior.
Es como aquellos turistas —el turismo es también una forma de espectáculo— que consiguen pasar una semana en las “playas salvajes del Caribe” sin estar ni un solo minuto a la intemperie (en fin, a menos que quieran, para justificar toda la operación exponerse —en los dos sentido de la palabra— unos minutos al sol, pero no es necesario). Desde el estacionamiento de su casa al del hotel, pasando por el coche, el aeropuerto, el avión, otro aeropuerto, otro coche y de regreso sin renunciar ni un instante al aire acondicionado.
Dice Vincent Jacq que los turistas son aquellos que “pasan de la ignorancia al desencanto sin ver nada del camino”. Otro tanto podría decirse del espectador. En todo caso de ese “espectador doméstico” que pasa de un canal al otro sin inmutarse, para el cual interior y exterior se funden y desaparecen, en el cual lo colectivo se hace individual. La masa niega a la colectividad de la misma manera que el individuo —el núcleo de la masa— niega al sujeto.
Pero la incidencia de lo público, mediante el espectáculo, en lo privado no se reduce, ni mucho menos, a la presencia de ingenios electrónicos en las casas. En toda una axiología, todo código de imágenes y de valores se sobrepone y finalmente anula a las estructuras autóctonas de la vida cotidiana.
No vaya usted a creer, sin embargo, que el exterior sale indemne de su ofensiva. Paga un alto precio: su propia desnaturalización. Como todos los conquistadores, debe renunciar a su condición a fin de conservar la presa. Ese exterior del espectáculo casero ya no es un verdadero exterior. Es otro interior. O, para decirlo de manera lapidaria, en la sociedad del espectáculo, interior y exterior, público y privado, desaparecen para dar paso a una nueva dicotomía: la producción y el consumo de imágenes.